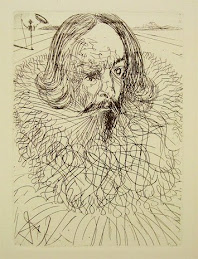Los críticos, especialistas, editores y estudiantes o estudiosos de las letras han creado hitos y monumentos de algunos escritores mexicanos. Halos de falso encantamiento y auras místicas que oscurecen su análisis. Motes como: “de culto”, “para iniciados” y demás anotaciones han hecho, incluso de generaciones completas, mitos enclaustrados en los solipsismos herméticos que han clausurado cualquier intento de interpretación, o peor aun, han cerrado cualquier vía de acercamiento. De este punto, particularizamos más. Existen, ya no autores, sino novelas, cuentos o poemas que son parte de la beatificación literaria de estos autores. No menosprecio la calidad de estos textos; la intención es reflexionar sobre las pequeñas capillas que hay dentro de la iglesia canónica consolidada por Bloom en la primera mitad del siglo XX. En la literatura mexicana, los beatos más adorados por el séquito de sibaritas son: Los Contemporáneos, la generación de Casa del Lago y los intratables escritores del, como los bautizara David Toscana, Fascismo mágico o la generación del crack. Hay muchos autores consolidados en los pilares de las tesis más avezadas de licenciatura y posgrado en universidades mexicanas, norteamericanas y europeas. La lista sería larga, y como en todas las listas pretensiosas, faltarían casi la mitad de los santones de las letras mexicanas.
Paz, Chumacero, Aridjis, Pacheco, Monsiváis, Zaid y Montes de Oca ya prepararon inmensas antologías de poesía (algunos ya lo hicieron con narrativa) donde, como justas olímpicas, reúnen, quizá con el más precario de los caprichos, a los que son, fueron y serán, los poetas que cargarán sobre sus espaldas el peso de la piedra de Sísifo, que algunos de los mencionados se han encargado de rodar por toda su carrera literaria. Desde el principio de la licenciatura, el alumno tendrá un cargo especial, una misión que cumplir: salvaguardar y proteger los intereses del canon académico. Respetar los estereotipos y oficiar, aunque sea como acólitos, algunas misas en honor y nombre de los santos patronos.
Mientras hay autores condenados a retablos, hay otros condenados a las ediciones económicas. Los marginales, los olvidados. Aquellos que con voz atávica se condenaban, al menos ante sus coetáneos a las orillas más sucias.
Hablaré de mi caso, por la incompetencia declarada de no poder hablar por los demás. “Confieso que he pecado”, le dije alguna vez a mis profesores de la universidad, “leí con vehemencia a Armando Ramírez”. Mi penitencia fue una franca mueca de desprecio que aún recuerdo, con la que me decían: “Pero no puedes hacer tu tesis de eso, busca un autor que haya sido estudiado por la crítica, ya que tendrás fuentes de consulta y un público que podrá leer y refutar, o alagar, tu trabajo terminal”. Jamás he sido un tipo que se jacte de su sensatez. Corrí con el “chisme” con otro profesor. Uno que, a pesar de ser un gran aficionado a la materia hagiográfica literaria, tiene entre sus más recónditos y escondidos placeres, el arrabal, el lumpen y el lunfardo: lo marginal. Un correo donde tachaba de “insensatos” a sus colegas fue la respuesta primera, para después ofrecer su ayuda con mi trabajo acerca del autor tepiteño.
Sin embargo, el destino es azaroso y funciona de modos que no siempre están al alcance de nuestros sentidos (menos del sentido común). Seguía en pie mi propuesta de análisis, hasta que llegué a un curso monográfico de literatura mexicana, cuyo corpus sería únicamente autores de la generación de medio siglo: Amparo Dávila, Inés Arredondo, Juan Vicente Melo, Juan García Ponce, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y por supuesto, Salvador Elizondo. Comenzamos con Árboles petrificados y Música concreta, ambos volúmenes de Amparo Dávila, la siguiente lectura fue Fin de semana de Melo, para después seguir con La señal, Río Subterráneo, de Inés Arredondo, y muchos y aleatorios cuentos de Ponce, Pacheco y Pitol. Para terminar el curso, las lecturas serían exclusivamente de textos de Salvador Elizondo, “El chato”: Farabeuf, El grafógrafo, Cámera lúcida y algunos ensayos de Teoría del infierno. La doctora que guió el curso amenazaba con ahínco en formar un grupo de tesistas que analizarían las novelas más importantes de la generación. Sin embargo, hacía una especial pausa en su mirada cuando pasaba frente a mí. Me confieso culpable. En alguna clase, mientras ojeábamos algunas revistas, me detuve en una fotografía de Amparo Dávila cuando ésta era joven y poseía unas piernas que ya quisiera cualquier decatlonista. Sugerí con una mirada que la mujer estaba “buenísima”, lo que no supe, hasta segundos después, fue que alcancé a susurrar: “Estaba hermosa”. La maestra me miró y con una voz que arrulladora me dijo: “¿verdad que sí?”. No pude más que sonreír y asentir con la cabeza.
Yo ya había leído a Elizondo para cuando comenzamos las clases dedicadas a él. Mis lecturas habían sido esporádicas y descuidadas, sin embargo ya estaba en mí (y en las marcas, rayas y demás enmiendas que había hecho de mis precarias ediciones de Farabeuf y El grafógrafo)la incertidumbre que un autor como “Elizhongos” produce en sus lectores. Ese fervor por seguir leyendo y de consumir hasta la última gota de cicuta que goteaba de cualquiera de sus textos. Elizondo, después de las lecturas en grupo y de las discusiones en clase, me había hipnotizado, había clavado en mí su escalpelo más agudo y diseccionó cualquier recuerdo o imagen que tuviera yo de literatura mexicana. Por más de dos años he leído, casi de manera exclusiva, a Elizondo. Además de leer el mundo de referencias literarias, filosóficas y esotéricas que encontraba en sus textos. Me enfermé de Elizondo. Todo lo que escribía venía de él y para él: Eternidad, erotismo, inmortalidad, autoreferencialidad, fractalidad, etcétera. Me consolidé como parroquiano fanático de la capilla de San Salvador Elizondo, renovador y sabio de las letras mexicanas. Conocía todo lo que se había dicho sobre él: fuentes hemerográficas, bibliográficas, páginas de internet, comentarios y ponencias en coloquios y simposios. Defendía con fidelidad islámica a Salvador. Pasó el tiempo y mi espíritu sigue consagrado a leer y estudiar a Salvador, no todo se ha dicho, hay partes inexploradas que exigen una revisión cuidadosa y minuciosa.
Armando Ramírez se agazapó en mi memoria como un delincuente que, perezoso y resignado, se había acostumbrado a estar aletargado en la oscuridad del olvido, al menos eso pensé hasta hace unos días. Me encontré en la disyuntiva de preparar un trabajo para un Encuentro de estudiantes de literatura en la Ciudad de México. La temática se me antojaba prescindible: literatura y ciudad. Sin embargo recordé que, escondido en algún tenebroso rincón estaba un pedacito —20-25 líneas—de investigación sobre un autor tepiteño. Comencé a leer las insipientes líneas, recordé la fascinación que me causó aquella novela, el fervor con el que devoré las 226 páginas de un libro que, sopesado en su contexto, la crítica olvidó por descuido o por voluntad del Cardenal-Monsibarita mayor.
Busqué la novela de entre mi librero que, no es por presumir, es enorme y está repleto. Junto a ella había tres novelas más y un libro de cuentos, todos firmados por un tipo horrible, con una sonrisa nefanda y unos dientes infames: Armando Ramírez. Yo buscaba una: La casa de los ajolotes, publicada en el año 2000, con el cobijo de una editorial nada despreciable y transnacional. La primera página de la novela tiene, quizá, quince o veinte anotaciones sobre la naturaleza de los epígrafes, todas eran mías. Empecé a hojearla, revisé mis anotaciones, todas circundaban un tema: los ajolotes y su problema de identidad. La cargué en la mochila un par de semanas. Hasta que se cumplieron dos lecturas minuciosas. Continué el trabajo, con cuidado y sin él, redacté un trabajo nada indigno pero tampoco brillante. Sobre el problema de la identidad del mexicano proyectado en la naturaleza de los ajolotes. Cuando ponía mis últimas líneas, recordé, casi de manera epifánica, un cuento de Salvador Elizondo: “Ambystoma tigrinum”. Elizondo parte de la naturaleza dicotómica del ajolote, para disertar sobre el proceso de cambio y adaptación de la salamandra: ambystoma tigrinum. Armando Ramírez parte de la misma idea, pero concluye lo contrario, no cambia a otra especie, sino que permanecen como ajolotes. A pesar de que la confusión que parte de la idea de que los ajolotes son larvas de salamandra tigre, ya han sido aclaradas, Ramírez y Elizondo no lo sabían cuando escribieron sendas narraciones .
Ambos narradores cambiaron mi perspectiva de la literatura, han sido paradigmas para mis lecturas. Pero son autores diametralmente opuestos. Elizondo representa el snob más cínico y descarado, es el escritor más alejado de la etiqueta de “mexicano” que tanto nos gusta y satisface. Mientras que Ramírez es el más certero de los escritores mexicanos consagrado a su barrio, a su país, comprometido con su lengua y los rasgos de oralidad propios de su terruño. ¿Cómo puedo tener en mi librero, juntos, cuarta con portada, la edición del 75º aniversario del Fondo de Cultura Económica de Farabeuf con la modesta edición de Grijalbo de Crónica de los chorrocientos mil días en el barrio de tepito? Quizá no sean tan diferentes. Si bien ambos representan una unidad independiente que congrega grupos muy distintos de lectores, hay en ambos la misma obsesión por renovar, inspirados por la marginación y la anorexia filosófica que sufrimos los lectores. Ramírez empleó el caos y el desorden por rebeldía, Elizondo, con la deliberación que le permite haber traducido muchos textos de Joyce. Ramírez sólo somete a sus personajes al erotismo, brutal y violento, Elizondo somete al erotismo a sus personajes brutales y violentos, descarnados.
Si fuera un poco menos fetichista me negaría rotundamente a contarles que Elizondo y Ramírez se conocieron. Que una fiesta organizada por Edmundo Valadés, Armando Ramírez, premiado por su cuento “Ratero” y con Chin chin el teporocho vendiéndose en las librerías, ufano llegaba a la fiesta. Mientras que Elizondo, premio Xavier Villaurrutia, recién llegado de Francia, con Bataille y Heidegger en la punta de lengua, llegaba a la fiesta con las mismas ganas de un niño cuando lo llevan a misa de domingo. Edmundo Valadés, más amigo de Ramírez que de Elizondo, los presentó. Ramírez se quedó con la mano estirada mientras que Elizondo se negaba a cruzar palabra con el autor de “tan detestable novela”. Sin saber que Armando leía con ahínco Ulisses de aquel Irlandés que tanto admiraba Elizondo. Ramírez nunca fue un tipo descuidado en sus lecturas, conocía a Proust, Joyce, Beckett y demás autores que Elizondo tuvo en un pedestal hasta el día de su muerte.
Ramírez nació en 1951, diecinueve años después que Elizondo. Ramírez publica su primera novela en 1971, Elizondo en 1965. Sus carreras literarias han sido cercanas en fechas. Ambos publicaron en el periódico Unomásuno, ambos tuvieron (Ramírez aún) una vida periodística de abundantes publicaciones. Paradigmas ambos de una generación de escritores. En 1982, Ramírez publica una de las novelas más importantes para la historia de la literatura mexicana: Noche de califas, mientras que un año después, Elizondo publica el volumen de cuentos más importantes en su biobibliografía: Camera Lucida. Mientras Elizondo termina prácticamente con su carrera cuentística, Armando Ramírez empieza una serie de novelas que, años más adelante, se convertirán en las más importantes del autor.
Algunos críticos, con la pedantería que les da no estar borrachos, aseguran que Pu, de Ramírez, publicada para 1977, es una novela “de culto”, ya que expone, de manera magistral, los problemas más ínfimos del individuo. La violencia es, sin duda, el punto que comparten con mayor insistencia ambos autores. Elizondo muere en 2006, Ramírez sigue andando por ahí buscando nuevos retos bibliográficos.
El ajolote mexicano es una especie innata, se crea en fulgor de las circunstancias. Con el calor, dicen los antiguos, se formaba una salamandra tigre, con la humedad, crecía como un ajolote, así, con dos patas y una corona que parece de espinas, condenado a la ignominia y dedo inquisidor que lo denota como extraño, horrible. Mientras la salamandra goza de la fama que le da su ambigüedad, del color casi elegante de sus escamas y el calor que emana, decían, los alquimistas.
Ramírez es el renacuajo que jamás se convirtió en salamandra y que representa ante el mundo la idiosincrasia de la literatura escrita en México, siempre diletante, rebuscada, ensimismada. Y Elizondo es esa elegante y fanfarrona salamandra que se regodea en lo más alto del charco, que irradia fuego, representa al escritor prodigio, fino, elegante y snob. Ambos par de batracios, capaces de tragar saliva y pinole al mismo tiempo… que se criaron en charcos distintos.
sábado, 28 de marzo de 2009
sábado, 14 de marzo de 2009
Mal viaje
Terminar de leer un libro es una condena deliciosa. La melancolía de la pérdida, traducida en sutil dolo, es el motor de los más avezados estudios críticos. Terminar una novela de Bolaño nos deja un sabor agridulce en la boca. Una sensación de desasosiego que pronto termina en alivio, por dejar de leer las tribulaciones de detectives proclives a los vicios o de policías persiguiendo ratas (literalmente).
Ataviados por la nostalgia, los críticos se han empecinado en escribir solemnes textos, críticas y altisonantes reseñas de sus novelas. Que poco, si no es que nada, dicen lector , más allá de lo que una experiencia de lectura básica pudiera arrojar. De sus recomendaciones—las de Bolaño—se han colgado voraces snobitas que pretenden crear un mundo bolañista donde todo lo que en él exista sea, como el caso de Maradona, por el favor del dios chileno de la literatura latinoamericana actual. Un mundo en el que la voz de bolaño crezca a través de un megáfono y sean pocos los elegidos para poderla interpretar. ¿Estamos, acaso, volviendo a la edad teocrática? Baricco estaría convencido de que sí.
Para bien o para mal, Bolaño está muerto. Dejó tras sí un estela que los lectores han sabido, los más avispados, descubrir sin el fervor hagiográfico. Vila-Matas, por ejemplo, acude a Bolaño para indagar en la obscenidad del mundo, en la mierda vida. El autor barcelonés, amigo cercano del chileno, siempre ponderó a Roberto como un escritor de calidad innegable, pero muy arrebatado para sostener una vida literaria impecable. A Bolaño poco le importó la pulcritud y la impecabilidad. Vila-Matas Asegura que Bolaño era un escritor de la multiplicidad¬, concepto tomado de Ítalo Calvino, que la literatura escrita por Bolaño se expande y extiende en las variaciones interpretativas y en las lecturas de lo latente, no sólo de le evidente.
Los críticos latinoamericanos avecindados en Estados Unidos , la mayoría, profesores en universidades gringas, se han encargado de construir panegíricos de la tristeza de Bolaño. En otor post pondré algunos nombres con los que me he topado. Con Vila-Matas pasa algo muy parecido: los críticos levantan las pezuñas de la mediocridad y comienzan a fraguar inmediatas críticas sobre la muerte de la literatura, sobre la muerte, casi inevitable, de la literariedad, al menos como la conocemos (pobre Lázaro Carreter). Mi queja es contra los abyectos posmodernos que leen entre líneas. Que declaran que la muerte del texto es inevitable, que los que aseguran que Bolaño odiaba Ciudad Juárez, los críticos que se cuelgan de la muerte de un escritor para formar una religión. Ni Goethe, después de perder la inmortalidad en un juego de faldas, dejó tal estela. Goethe funda el hombre moderno, Bolaño termino con él.
Villoro, Piglia, Saer, Vila-Matas, Bolaño, Murakami, Parra (Eduardo Antonio), Auster, Atxaga, Coronel y otras amenazas a las buenas conciencias invaden las librerías. Las ediciones más caras llevan sus nombres tatuados en las portadas. Algo debemos hacer.
Ataviados por la nostalgia, los críticos se han empecinado en escribir solemnes textos, críticas y altisonantes reseñas de sus novelas. Que poco, si no es que nada, dicen lector , más allá de lo que una experiencia de lectura básica pudiera arrojar. De sus recomendaciones—las de Bolaño—se han colgado voraces snobitas que pretenden crear un mundo bolañista donde todo lo que en él exista sea, como el caso de Maradona, por el favor del dios chileno de la literatura latinoamericana actual. Un mundo en el que la voz de bolaño crezca a través de un megáfono y sean pocos los elegidos para poderla interpretar. ¿Estamos, acaso, volviendo a la edad teocrática? Baricco estaría convencido de que sí.
Para bien o para mal, Bolaño está muerto. Dejó tras sí un estela que los lectores han sabido, los más avispados, descubrir sin el fervor hagiográfico. Vila-Matas, por ejemplo, acude a Bolaño para indagar en la obscenidad del mundo, en la mierda vida. El autor barcelonés, amigo cercano del chileno, siempre ponderó a Roberto como un escritor de calidad innegable, pero muy arrebatado para sostener una vida literaria impecable. A Bolaño poco le importó la pulcritud y la impecabilidad. Vila-Matas Asegura que Bolaño era un escritor de la multiplicidad¬, concepto tomado de Ítalo Calvino, que la literatura escrita por Bolaño se expande y extiende en las variaciones interpretativas y en las lecturas de lo latente, no sólo de le evidente.
Los críticos latinoamericanos avecindados en Estados Unidos , la mayoría, profesores en universidades gringas, se han encargado de construir panegíricos de la tristeza de Bolaño. En otor post pondré algunos nombres con los que me he topado. Con Vila-Matas pasa algo muy parecido: los críticos levantan las pezuñas de la mediocridad y comienzan a fraguar inmediatas críticas sobre la muerte de la literatura, sobre la muerte, casi inevitable, de la literariedad, al menos como la conocemos (pobre Lázaro Carreter). Mi queja es contra los abyectos posmodernos que leen entre líneas. Que declaran que la muerte del texto es inevitable, que los que aseguran que Bolaño odiaba Ciudad Juárez, los críticos que se cuelgan de la muerte de un escritor para formar una religión. Ni Goethe, después de perder la inmortalidad en un juego de faldas, dejó tal estela. Goethe funda el hombre moderno, Bolaño termino con él.
Villoro, Piglia, Saer, Vila-Matas, Bolaño, Murakami, Parra (Eduardo Antonio), Auster, Atxaga, Coronel y otras amenazas a las buenas conciencias invaden las librerías. Las ediciones más caras llevan sus nombres tatuados en las portadas. Algo debemos hacer.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)